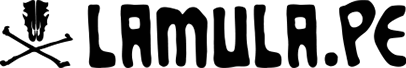He dedicado ya varios artículos a conocer la vieja Lima. En algún otro he mostrado la importancia del sujeto migrante en la construcción de la cultura popular limeña. Ahora quiero unir las dos cosas escribiendo desde la Plaza de Monserrate.
La Plaza de Monserrate en el Cuartel Primero, como la Plaza Italia en los Barrios Altos, son cunas del criollismo. Son los barrios populares más antiguos de Lima. Pero el criollismo del que hablaremos hoy tiene dos componentes: el limeño propiamente dicho, en un barrio donde nació la procesión del Cristo Morado y el turrón de doña Pepa y el provinciano, de los que llegaban a la estación de segunda del Ferrocarril Central.
Normalmente cuando pensamos en el Ferrocarril Central viene a nuestra mente la antigua estación de Desamparados, ahora ocupada por la Casa de la Literatura. Lujosa, situada al costado de Palacio de Gobierno, con piezas de Art Nouveau. Evidentemente de ahí partía y ahí llegaba lo que se conocía como “buenas familias”. A Monserrate llegaba, en cambio, la plebe, esa destinada a construir la cultura popular limeña. En realidad el ferrocarril fue construido para ellos, para traer mano de obra a Lima. Tan es así que mientras una data de 1870 la otra es de 1912, cuarenta años de diferencia.
Como si de una continuidad se tratara, casi un siglo después, es en la Plaza de Monserrate, en la Iglesia del mismo nombre, que el padre Juan Serpa, huancavelicano, donde se ofrecieron las primeras misas en quechua. En 1974 el padre Serpa oficio misa en quechua en la propia Catedral de Lima. Unas cuadras más allá, entre los jirones Ica y Chancay hay otra Iglesia que es todo un símbolo de esta Lima migrante. La de San Sebastián ha sido prácticamente tomada por los cuzqueños que la han llenado de sus propias estatuas de santos, ofrecen misa en quechua y los días de culto, a la entrada de la Iglesia, hacen una feria de comidas típicas de su región.
Y sin embargo no hay duda que es un barrio de estirpe limeña. Locales como “El sentir de los barrios” o el “Centro musical Pedro Bocanegra”. Justamente Pedro Bocanegra (1890-1927) puede ser recordado como uno de los gestores de este criollismo migrante. Y no lo digo por haber nacido en Chiclayo, sino porque la guitarra no le pesaba a la hora de componer huaynos dedicados al río Mantaro. Aquí vemos que la convivencia puede más que el nacimiento. Evidentemente quienes venían al barrio por las vías del tren eran centro andinos. Y don Pedro vivía en el Callejón del Pino, actual cuadra 5 de Emancipación. Por cierto también tiene valses como “Carmen” que fue llevado al disco por Montes y Manrique: “Germina entre mi mente cuál un rayo/ tu amor nació en el fondo de mi pecho/ y tu Carmen querida sola has hecho murmurar / las caricias de mi alma”.
Ya en la segunda mitad del siglo XX nace en el barrio Cecilia Bracamonte, hermana menor de 24 hermanos, que comienza su carrera musical el año 63 en “El sentir de los barrios” y al año siguiente nos ofrece su disco Mujer limeña. Pero como es el barrio del criollismo migrante también en la misma época destacó la Familia Rodríguez. Llegados del Cuzco, como los feligreses de San Sebastián. Los padres, Alberto y Dina, se conocieron en un concurso de Radio Tahuantinsuyo, de esa ciudad. Los hijos fueron 10 y todos con vena musical, ahora ya nos vamos por la tercera generación. Al principio solo hicieron música andina pero luego extendieron al repertorio latinoamericano: sambas y pasillos, siempre con instrumentos tradicionales.