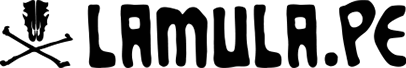El payande: La esclavitud, lo natural, lo rebelde
La unidad de nuestra América ha sido permanente, alguna vez tendré que hablar de la matanza de la escuela Santa María, donde peruanos, chilenos, argentinos y bolivianos murieron juntos a manos de un ejército que defendía intereses ingleses. Ahora quiero ir a una canción anterior, con un referente también más antiguo. Se trata de “El payande”. Una habanera, compuesta por un colombiano, en el Perú.
La habanera, no es necesario decirlo, es un ritmo nacido en la capital cubana. Lo que si puede no saberse es que se creó a fines del siglo XIX, en la misma época que el vals y el tango al sur del continente. Un dato importante porque justo en esos momentos están cambiando las ciudades latinoamericanas. Aparece la clase trabajadora y con ella hay un cambio cultural que no solo se ve en la aparición de los sindicatos y los movimientos sociales sino también en una nueva cultura, en canciones que expresan las necesidades y vivencias de esa clase.
Incluso los escritores con algo de academia comienzan a cambiar en el continente. Son las izquierdas. Primero liberales, luego anarquistas, por último socialistas. Hay que aclarar, cuando decimos liberales el doble sentido que tiene esta palabra. Con la revolución francesa comienza el liberalismo político: libertad, igualdad, fraternidad fue una consigna tomada por los negros de Haiti para liberarse del dominio francés. Luego, muchos años después, aparece el liberalismo económico. Los derechos de las empresas se imponen sobre los de las personas. El máximo de eso son esos tribunales del Banco Mundial donde las empresas pueden enjuiciar a los Estados pero no al revés. El Tratado Trans Pacifico servirá para consolidar eso.
A José Vicente Holguín Mallarino, le toco ser liberal en el primer sentido del término. Nacido en 1837, “en las playas del Magdalena” reza su canción. Hermano de los presidentes colombianos Carlos Holguín Mallarino y Jorge Holguín Mallarino, tuvo algunas inclinaciones literarias que se expresan en apenas media docena de poemas publicados en el El mosaico, periódico que circula en Bogota entre 1858 y 1872. Una de ellos en realidad es una traducción de Lamartine, del poema “La golondrina”.
La adhesión que esto supone al romanticismo es clave para entender a Holguin y en general a la opción por lo popular de nuestros poetas de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Michel Lowy y Robert Sayre han sostenido que el romanticismo es una “contracorriente de la modernidad”. El periódico El mosaico es de los que promueven la difusión de Lamartine. Forma parte de esa renovación del pensamiento colombiano de la generación de José María Samper, Soledad Acosta de Samper, Jorge Isaacs, Manuel Pombo, José María Quijano Otero, Ezequiel Uricochea, Bernardino Torres Llorente, Ricardo Becerra, entre otros.
El poema “La golondrina” que tradujo Holguin tiene que ver con su propia situación personal. Es un canto del exiliado melancólico donde el yo lírico dirige sus palabras a un ave con la cual se identifica. Y es que realmente Holguin estaba exiliado en el Perú luego de una prisión sufrida por luchar contra la esclavitud. Incluso los esclavistas lo amenazaron de muerte por lo que lo más sano era huir.
Su lucha contra la esclavitud es la que se expresa en “El payande”. La esclavitud es una marca que se lleva antes de nacer. El texto comienza hablando del nacimiento para luego remontarse a la madre. No es raro que se trate de la madre y no el padre. No sólo tiene que ver con la imagen de la mujer como generadora, sino de los estereotipos que el romanticismo ha creado en torno a la mujer y que, para bien o para mal, subsisten hasta hoy. La madre es el ángel del hogar, pero esclavizada resulta marcándolo (“también la marca yo la lleve”). Frente a ella la figura masculina es la del patrón “¡Ay! suerte maldita llevar cadenas/
Y ser esclavo, y ser la esclavo de un vil señor” (en la versión de Lucha Reyes se canta en femenino “y ser la esclava”).
Luego vienen dos estrofas más. La de la opresión, donde la piel del esclavo ha sido castigada por la naturaleza y por el sol: “Cuando a las sombras de una palmera/ Busco esconderme del rudo sol/Látigos fieros cruzan mi espalda/ Y me recuerdan que esclava soy”. Nuevamente vemos aquí la dualidad femenino protector contra masculino agresor. Si bien se mantiene la figura del señor ahora se le ha añadido el sol, figura masculina en todas las culturas, fecundador de la maternal tierra. En cambio la palmera es la que acoge al esclavo, la que le da su sombra.
Y por último la rebelión, que se produce no sólo contra el patrón sino también contra su casa: “Si yo supiera coger mi lanza/ Vengarme airado, de mi señor/ Con gusto viera yo arder su casa/ Y le arrancara el corazón”. La vida al aire libre, protegido por la palmera, se traslada ahora a la casa, elemento cultural. El ardor del sol se transpone ahora al fuego producido, también cultural, por el esclavo rebelde.
Lo clásico, con su espíritu de orden, es el espacio de la cultura. El romanticismo, con su espíritu rebelde, es el espacio de lo natural. No por gusto ese gran romántico cubano, José Martí, dijo: “Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza”.
Por cierto desde el siglo XIX hasta hoy las versiones de la canción han ido cambiando. Veamos el inicio y el final: Montes y Manrique “padres del criollismo” en una grabación de 1911 y Larissa Sánchez, acompañada por Miki González, bastante posterior .
Bibliografía
Michel Lowy y Robert Sayre, Rebelión y melancolía: el romanticismo como contracorriente de la modernidad, Editorial nueva visión, Buenos Aires, 2008