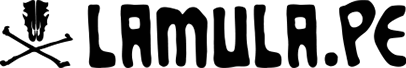Melgar, cantante y cantado
El héroe romántico es el forjador de ideales que muere a temprana edad por ellos. Ese es el primer atractivo que tiene Javier Heraud en nuestras actuales luchas por el socialismo y Mariano Melgar en las de la independencia. No es raro, entonces, que además de poetas sean inspiradores en la producción de otros.
Dos proyectos políticos en la independencia
El proyecto político de Pumacahua, en cuyas filas muere Melgar, es distinto al de Bolívar y quienes con él triunfaron. Para tenerlo claro hay que comparar los textos de “La carta de Jamaica” de Bolívar con las fabulas de Melgar. Mientras el primero deja afuera de su proyecto al indígena, Melgar es inclusivo. El primero siente la contradicción de ser hijo de ser “una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles” y desde ahí propone una doble lucha: “siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país” (Bolívar, 1940: 30). Para Melgar en cambio esa disputa sería fatal.
En la fábula “Los gatos” (Miro Quesada, 1971: 141) se cuenta la historia de una gata que parió varios gatitos: “uno blanco, uno negro, otro manchado”. Los gatos quedan huérfanos, metáfora de la muerte del incanato, y un “perro endemoniado” comienza a perseguir a los gatitos. El enfrentamiento es, como en el caso de Bolívar, entre quienes tienen derechos europeos y los originarios del país. Pero los primeros quedan dibujados como una fiera y en los segundos están incluidas todas las “razas”. En realidad se cuestiona el concepto mismo de raza ya que todos tenemos el mismo origen. El problema es que los gatitos no se ponen de acuerdo: “Se dividen por fin en dos partidos/ la ira y la turbación se multiplican/ se arañan, gritan, y a sus alaridos/ acude mi buen perro y los destroza”. Es una clara llamada de atención a quienes quieren poner un sello étnico a la liberación de nuestros pueblos. La conclusión evidente es que seremos derrotados en la lucha por la independencia: “Si a los gatos al fin nos parecemos/ Paysanos, ¿esperamos otra cosa?/ ¿Tendremos libertad?... Ya lo veremos”.
En sus fabulas Melgar confirma la propuesta de Bosh y Cere (1969) según la que las fabulas no tienen un mensaje moral general sino uno históricamente determinado: “las fabulas, a pesar de su apariencia, voluntariamente engañosa, no son enseñanzas de tipo general, sino reflexiones sobre casos individuales, que por otra parte son típicos ante todo y sobre todo de situaciones generales de una en una época”. Jorge Cornejo Polar en un ensayo dedicado al “Melgar fabulista”, clasifica “Los gatos” entre las fabulas que exhiben “un claro contenido político en el contexto de la época” y nos da una interpretación del texto:
alude con claridad a los peligros que la ambición de poder puede generar en el bando de quienes luchan por la libertad, a la vez que critica a determinados personajes cuya identidad, desconocida por ahora, es susceptible de ser revelada por una investigación más profunda (1998: 13).
Considero que Cornejo Polar no toma en cuenta el verso “uno blanco, uno negro, otro manchado” que apunta al origen de estas disputas entre los bandos independentistas: mantener como valida la clasificación racial de los humanos. En verdad son dos proyectos independentistas distintos. El de una revolución popular por un lado, el de ciertas fracciones de los grupos criollos más poderosos, interesados en que la emancipación les abriera la cúpula del ejercicio político y algunos espacios burocráticos y económicos por otro.
El poeta de los yaravíes
Pero no son las fabulas las que hacen popular a Melgar. Seguramente tampoco él esperaba tal cosa siendo, como eran, para la participación política inmediata. Lo más probable es que haya pensado que, de recordársele, sería por su poesía neoclásica. Si hubiera sido así se equivocó. Son sus canciones, sus yaravíes, las que le dan fama temprana. El general Miller, en sus Memorias, los compara con el poeta irlandés Thomas Moore: “compuso canciones y yaravíes de que podía engreírse el autor de Lallach Roch”. Su biógrafo Gerardo Holguín (1891) dice que “las escribía al correr la pluma” dando a entender su facilidad para escribirlas. Incluso Riva Agüero, que califica a Melgar de “valer en realidad muy modesto” incide en que lo mejor que tiene son sus yaravíes “porque en ellos vertió su más genuina y personal inspiración” (1962: 80).
Pero en los yaravíes de Melgar hay algo más que calidad poética o facilidad de escritura. Es su relación con lo indígena y lo popular.
El yaraví tiene un claro componente indígena prehispánico. Se trata, como en su proyecto de independencia, de superar las vallas entre los que tienen “los derechos de Europa” que defendía Bolívar y el pueblo negro y andino. Garcilaso de la Vega nos informa que a los poetas los antiguos peruanos “llamaban harauec; que en su propia significación quiere decir inventador” (Garcilaso de la Vega 1960: 79). "Haraui" era toda forma de poesía, con prescindencia de su contenido, triste o alegre, de expresión personal o colectiva, a menudo de fiesta rural y, como las poesías populares tradicionales de otros pueblos, con mezcla de canto y danza. En Arequipa el yaraví tendrá, por los procesos de transculturación, algunos cambios. El más notorio el cambio de los instrumentos de viento indígenas por los de cuerda. La guitarra era tan familiar para Melgar que donde Ovidio dice en su Remedia Amoris, verso 336: “Non didicitchordas tangere: poscelyram”, Melgar traduce: “Y si mal toca, dale la guitarra”. Esos mismos procesos llevan a una influencia española en los yaravíes de Melgar, tal como ha estudiado Jorge Cornejo Polar (1971). Se trata de la relación entre los versos del Yaraví I de Melgar: "Amor, amor, no quiero / no quiero más amar" y el final de las estrofas de El propósito inútil de Juan Bautista Arriaza: "Amor, amor, no quiero más amar".
Las raíces indígenas e hispanas del yaraví son actualizadas permanentemente en una creación popular. El proyecto de Melgar lo lleva a incorporarse, a la canción del pueblo. Es un camino que luego harán otros poetas como Cesar Calvo, Juan Gonzalo Rose o Cesar Alfredo Miro-Quesada, que incluso renuncia a su rimbombante apellido compuesto para ser simplemente César Miro. Un buen amigo decía que Melgar “creo” el yaraví. No es tan cierto. Y además hubiera sido un merito menor, lo interesante es esa capacidad, muy rara en los poetas académicos, de incorporarse a lo popular.
Del yaraví nos dice Antonio Cornejo Polar:
El carácter popular del yaraví esta definido, a todas luces, por su ancestro indígena, pero asimismo, aunque en cada caso habría que hacer algunas precisiones, por su condici6n de poesía para ser cantada, por realizarse en sus instancias de creación, recreación y consumo como "poesía tradicional", y por la masiva y persistente audiencia que le brindaron las clases media y baja, especialmente en el sur, como se comprueba por la cuantiosa presencia de este genero en los cancioneros de la época (1981:89).
Hay pues una doble inserción del yaraví melgariano. Por un lado en lo indígena, con lo que confirma el proyecto de un país incluyente expresado en “Los gatos”. Por otro en una forma poética cantada y masiva, que es lo que efectivamente le da el carácter popular. Melgar se convierte así en nuestro primer autor de poesía popular con nombre propio. No hay que compararlo, sin embargo, con los autores que vendrán con el valse a fines del siglo XIX. Mientras en un caso se trata de la incorporación a lo popular de un poeta culto, en otro se trata de la construcción de todo un sistema literario no solo con compositores propios, sino con una serie de instituciones dentro de las que se desarrolla la creación y consumo: cancioneros, barrios populares, centros musicales. Una golondrina no hace verano, pero anuncia que las golondrinas existen. Para existir el criollismo como sistema literario necesitaba el desarrollo de la ciudad y el nacimiento de la clase trabajadora. Lo que he llamado la “ciudad cantada” coincide con la movilidad social que se inicia a fines del siglo XIX (Mathews, 2014).
Pero volvamos a Melgar y a una paradoja que ha sido estudiada por Antonio Cornejo Polar (1971) aunque sin reparar en el proyecto político enunciado en las fabulas. Estas apuntan a cuestionar conceptos aun vigentes en la estructura de la colonialidad, como el de raza por ejemplo (Quijano 2014). Sin embargo, son formalmente neoclásicas y por tanto herencia española. Son los poemas de amor de Melgar los que rompen con esta herencia. A unos podemos llamarlos poemas de la emancipación, a los otros poemas emancipados.
Debemos tener en cuenta que si sus yaravíes son de amor no es solo por que esa fuera la inspiración de Melgar, sino porque el propio pueblo había restringido al tema amoroso estas composiciones, como han estudiado Middendorf (1938) y Porras Barrenechea (1946). A esto hay que añadir la propuesta de Antonio Cornejo Polar que considera que el "yaraví" procede no de una canción lírica genérica, sino de una forma concreta y particular; el llamado "jarayarawi", que Jesús Lara define estrictamente como "canción del amor doliente" (1966). En el mismo ensayo Cornejo Polar hace notar que en los yaravíes de Melgar no hay ninguna mujer concreta, no están dedicados a Silvia, como si su poesía académica. Habla, más bien, de "amada", de "dueño", de "tirana",
Es por estos últimos que Mariátegui le llama “el primer momento peruano” (1928:198) de nuestra literatura. Valoración que parte de lo indígena y provinciano cuestiona explícitamente el desprecio con que Riva Agüero había tratado al poeta arequipeño:
El sentimiento indígena no ha carecido totalmente de expresión en este periodo de nuestra historia literaria. Su primer expresador de categoría es Mariano Melgar. La crítica limeña lo trata con un poco de desdén. Lo siente demasiado popular, poco distinguido. Le molesta en sus versos, junto con una sintaxis un tanto callejera, el empleo de giros plebeyos. Le disgusta en el fondo el género mismo. No puede ser de su gusto un poeta que casi no ha dejado sino yaravíes (197)
Primeros cantos para el cantor
Si esta es la importancia de Melgar no puede menos que parecernos totalmente ajenos a este proyecto muchos de los homenajes que se le han hecho. Los arequipeños han querido tener en él su poeta y han hecho múltiples homenajes. En la inauguración del Panteón de la Apacheta, en 1833, se trasladó sus restos para que fuera lo más importante de dicho cementerio. Ahí su compañero de armas y de plumas José María Corbacho le dedicó un poema donde la herencia hispánica colonial resulta evidente. Veamos solo sus primeros versos:
¿Por qué admirando lúgubre aparato
Patria amada, Arequipa, te contemplo
¿Por qué fúnebre ornato
Enluta tus altares?
¿Por qué tus tristes cantares
Resuenan en las bóvedas del templo?
Inmensa muchedumbre silenciosa
Se agolpa en el vestíbulo y avanza
En verdad hubo muchedumbre. Pero no fue silenciosa. Todo el pueblo de Arequipa salió a acompañar el féretro cantando: "Todo mi afecto puse en una ingrata", "Dondequiera que vayas", y "Vuelve, que ya no puedo" y otros yaravíes que se le conocen a nuestro poeta. Así quedaba establecida una división entre la comitiva oficial y sus versos académicos y el pueblo en las calles con sus canciones.
“Melgar” vals de Percy Gibson y Benigno Ballón Farfán
Eso no podía mantenerse para siempre. Era necesario que la poesía popular le rinda homenaje. Y nació “Melgar”, el poema de Percy Gibson con música de Benigno Ballón Farfán. Percy Gibson, Renato Morales y César Augusto Rodríguez son los primeros poetas arequipeños del siglo XX, miembros del grupo literario El Aquelarre. Jorge Cornejo Polar recoge el testimonio de uno de los miembros del grupo, Federico Segundo Agüero Bueno:
Era un pequeño grupo de poetas que pernoctaban hablando en elevado, caminando lentamente por las calles, parados en cualquier esquina, sentados en cualquier banco de la Plaza de Armas o en un cafetín, un figón, una cantina barata, pero el nombre se convirtió en gorro para el grupo por dos cosas: una corta revista que duró poco con este nombre de Aquelarre y un cuarto trasero y pequeño sobre la bóveda de la casa de Percy Gibson (1976: 10).
Percy Gibson es un amante de su tierra. Sus poemas más importantes son una amorosa pintura de la Arequipa rural. “La humilde, religiosa Yanahuara/ junto al enorme Misti” (“Yanahuara”); “Susurra la pradera/ y de altares de flores/ los rudos labradores/ adornan la soleada carretera” (“San Isidro”); “La chacra. Chola y cholo y olla y tacho” (“El cholo”). No es raro que “Melgar” comience con una descripción de Arequipa: “Blanca ciudad, de eterno cielo azul/ puro sol, montañas de mi lar/ donde nací, en donde me crié/ para amar”. Al final vuelve ese mismo espíritu en los versos “Oh Arequipa, ciudad de mis ensueños/coloso Misti, guardián de mi ciudad”
Pero, como sabemos, el amor de Melgar es desdichado. Él tiene que partir. El motivo de la partida y del consiguiente abandono de Silvia está presente en muchos de los textos dedicados al poeta arequipeño. Así en un episodio dramático que le dedica Abelardo Gamarra con motivo del centenario de su nacimiento vemos “Arequipa adiós! Querida/ ciudad de tantos encantos! (…) te dice adiós el soldado/ que va a buscar un laurel/ para ponerlo en tus manos”. En el caso del poema de Gibson hay una enumeración de todo lo que deja el héroe al partir. La aliteración de la frase “Aquí dejo” hace notorio que en realidad esta abandonando todo lo querido:
Aquí dejo mis sueños,
aquí dejo mi amor,
aquí dejo mi sueño,
aquí dejo mi amor,
aquí dejo mis lagrimas,
de eterno desconsuelo,
porque mi estrella triste fue cruel.
Luego viene el tema Silvia. Ese amor que está dejando tiene nombre propio. Es Silvia. De ella se despide. Si la canción popular es muchas veces de desamor en este caso es más bien de abandono. Se siguen amando pero ese amor no tiene esperanza. Justamente por que la sigue amando es que la deja. Parte “por mi patria prometida y por ti”. Parte porque ansía libertad y amor.
Benigno Ballón Farfán fue un importante músico arequipeño. Autor de diversas melodías académicas, religiosas, patrióticas. Pero también de música popular: carnavales, pampeñas, fox-trots, yaravíes, marineras y valses. Tiene un vals titulado “Silvia” pero que no tiene nada que ver con la amada de Melgar. Nos cuenta Darío Mejía que “Aún sin cumplir la mayoría de edad viajó a Bolivia para descansar y recuperar su salud. Llevó consigo, como compañía, unos versos”, el poema de Gibson al que le pondría música y cuya letra completaría luego.
Darío Mejía nos da también algunos datos sobre las grabaciones del vals dedicado a Melgar. Si bien la interpretación más conocida es la de Los Dávalos, no es la primera que se hizo.
A inicios de la década de los 20, el vals "Melgar" fue grabado en Estados Unidos, primero en forma instrumental por la Orquesta Internacional para el sello Victor, el 7 de julio de 1922 en la ciudad de New York (Disco Victor No. 73432-B). Luego, el dúo conformado por Jorge Añez (barítono colombiano) y Alcides Briceño (tenor panameño) grabaría el vals "Melgar" en dos oportunidades, la primera vez en New York el 1 de abril de 1924 (Disco Victor No. 77508), volviéndolo a grabar el 15 de marzo de 1927 en la ciudad de Camden, New Jersey (Disco Victor No. 79292).
Bibliografía
1940 Bolívar, Simón. Doctrina política, Ediciones Ercilla, Santiago de Chile.
1969 Bosh, Rafael y Ronald Cere. Los fabulistas y su sentido histórico, Colección Iberia, New York.
1891 Corvacho, José María. “A Melgar” en Album por el centenario de Mariano Melgar, Arequipa.
Cornejo Polar, Antonio
1966 "La poesía tradicional y el yaraví", en Letras, núm. 76-77, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
1971"La poesía de Melgar y la emancipación" en El Peruano (edición extraordinaria), Lima, 28 julio 1971.
1981 “La literatura de la emancipación” en Revista Iberoamericana University of Pittsburg: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Pittsburg
Cornejo Polar, Jorge.
1971 "Una fuente desconocida de la poesía de Melgar", en El Comercio, Lima, 28 de noviembre, suplemento dominical.
1976 Antología de la poesía en Arequipa en el siglo XX, Instituto Nacional de Cultura, Arequipa.
1998 “Melgar fabulista” en Estudios de literatura peruana, Universidad de Lima, Banco Central de Reserva, Lima.
1960 Garcilaso de la Vega, El Inca. Comentarios reales de los Incas, Biblioteca de autores españoles, Madrid.
1891 Holguín, Gerardo. "Apuntes para la biografía de Mariano Melgar", en La Bolsa, Arequipa, 9 de setiembre.
1891 Gamarra, Abelardo. “El Yaravì”, en Album por el centenario de Mariano Melgar, Arequipa.
1928 Mariátegui, José Carlos. 7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana, Biblioteca Amauta, Lima.
2014 Mathews, Daniel. La ciudad cantada. Poesía popular urbana en Lima y el Cono Sur de América, Tesis doctoral en la Universidad de Concepción.
Melgar, Mariano
1997, Poesía completa, Universidad Nacional San Agustín, Arequipa
1938 Middendorf, Ernst W. Literatura Inca, Biblioteca de Cultura Peruana, tomo I, París
1971 Miro Quesada Sosa, Aurelio (Recopilación y prólogo). La poesía de la emancipación, Colección documental de la Independencia del Perú, Lima.
1946 Porras Barrenechea, Raúl "Apuntes para una biografía del yaraví", en El Comercio, Lima, 28 de julio.
2014 Quijano, Aníbal. Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder, Buenos Aires, CLACSO.
1962 Riva-Agüero, José de la. Carácter de la literatura del Perú independiente, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.