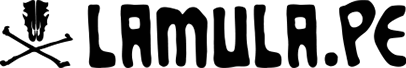En el mes de Lima: cantando la tradición
Ricardo Palma hablaba de los pregones como algo ya pasado. Antes de hacer un cuadro sobre los pregones de Lima pone la siguiente aclaración:
Yo he alcanzado esos tiempos en los que parece que, en Lima, la ocupación de los vecinos hubiera sido tener en continuo ejercicio los molinos de masticación llamados dientes y muelas. Juzgue el lector por el siguiente cuadrito de como distribuían las horas de mi barrio, allá cuando yo andaba haciendo novillos por huertas y murallas y muy distante de escribir tradiciones y dragonear de poeta, que es otra forma de matar el tiempo o hacer novillos.
Si tenemos en cuenta que don Ricardo nace en 1833, debemos decir que esa niñez o juventud de la que nos habla es muy anterior a la de Rosa Mercedes Ayarza de Morales que nació en 1881, casi medio siglo después que el tradicionista. Si bien quedaban pregoneros, que todavía quedan hoy en día, no tenían la fuerza de la que nos habla Palma en “Con días y ollas venceremos”. Cuando doña Rosa estrena en la sociedad Entre Nous su obra “Los pregones de Lima” ya estábamos en 1937 y habían pasado más de 100 años del nacimiento de Palma.
Fred Rohner nos dice en su tesis sobre la Guardia Vieja que la representación que hace doña Rosa no fue hecha “en su forma tradicional, pragmática y callejera, sino que serían revestidos de nuevas formas melódicas y rítmicas que permitieran hacer de estos pregones, algo digno de representarse a las salas de teatro y de reposar inscritos en partituras y libretos”. Yo iría aún más allá. Muchos de los pregones de nuestra compositora se hicieron sin conocer siquiera al pregón tradicional. No se estaba musicalizando la tradición (costumbre ancestral) sino la tradición (genero literario). Hoy es muy común que estos pregones se canten por sopranos de coloratura, como Claudia Álvarez Calderón
Manuel Acosta Ojeda dice de Rosa Mercedes Ayarza que “sin el arduo trabajo de recopilación realizado por ella, se hubieran perdido para siempre bellas melodías y letras populares del siglo XIX”. Y debe ser cierto para piezas como “Toro Mata” por ejemplo. Pero es evidente que las canciones que dedica a los pregones no tienen ninguna relación con algo que pueda ser escuchado en la calle. El solo hecho de que el estreno fuera en el Entre Nous nos dice bastante de a qué público va dirigido su espectáculo.
Por supuesto algo similar ocurre cuando hablamos de Alicia Maguiña. Nacida en 1938, un año después del estreno de los pregones de Ayarza de Morales, su relación con la calle debió ser menor aún. Pero, además, en la propia letra del vals queda claro que su universo de referencia no es la Lima de los años 50 o 60. Maguiña es parte de una tradición de letristas mujeres que le cantan a la Lima colonial y que mereciera la censura de Lima la horrible: “La flor de esta Lima Virreinal /fue la limeña de ingenio al hablar, / de traviesa mirada, de fino corpiño/ y garbo al caminar”.
Alicia Maguiña repite el huso horario de Palma. Así el tradicionista dice:
La lechera indicaba las seis de la mañana
La tisanera y la chichera de Terranova daba su pregón a las siente en punto
El bizcochero y la vendedora de leche vinagre que gritaba ¡a la cuajadita! Designaban las ocho, ni minuto más ni minuto menos.
La vendedora de zanguito de ñaju y choncholíes marcaba las nueve
Por supuesto que en un vals es imposible mantener todo el relato, ahí donde hay dos productos por hora es necesario quedarse con uno solo para no alterar la métrica. Pero la relación es evidente:
A las seis es la lechera
y a las siete la tisanera, catay,
a las ocho el bizcocho, chumay,
a las nueve el sanguito, compay.
Los dos casos citados son una forma de apropiarse de lo popular por las clases medias y altas. El gusto por la Lima criolla de los años 50 y 60 fue una respuesta a la migración andina que prácticamente invadió nuestra ciudad. Pero con Victoria Santa Cruz hay un regreso hacia el pueblo, marcado esta vez por lo étnico. Se trata de una letra que aparenta ser menos preparada: “Aquí esta/ la picantera / con su rico picante/ traigo charqui/ camarones en ceviche/”. Por cierto, la picantera es negra y es una negra que sabe lo que vale, aunque deja claro que no es presumida:
No, no es que yo sea
Negra presumida
Es que se comenta
Por donde voy
Hay muchas picanteras
Pero ninguna como Leonor
La imagen fue tomada de este blog.