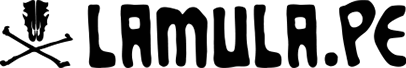El canario de roca
Reseña del libro de Luis Rocca Torres Luces y enigmas de Manuel Quintana “Canario Negro”, el mejor artista de la Guardia Vieja, Lima: Museo Afroperuano de Zaña, 2016, 191 pp.
Ángel Rama, al hablarnos de la “ciudad letrada”, se refiere a otro circuito paralelo, integrado por “la plebe formada de criollos, ibéricos, desclasados, extranjeros, libertos, mulatos, zambos y todas las variadas castas derivadas de cruces étnicos”. La plebe urbana colonial también tenía sus formas de expresión. Ricardo Palma nos cuenta que esta expresión era mayoritariamente improvisada. A quien no sabía improvisar, el pueblo no lo consideraba poeta. Hubo algunos como El Ciego de la Merced, quien se ganaban la limosna ofreciendo poemas improvisados. Además, la mayoría seguía ritmos ya conocidos para competir sobre su capacidad creadora o su repertorio de versos recogidos.
De una de estas competencias nace la marinera. Traída de las Palmas Canarias con coplas hispanas que hacen recordar a alguna hermosa “palmerita”. Se aclimató fácilmente a nuestra plebe. No sé si trajo desde allá las complicadas normas de competencia o se fueron armando en lenta evolución. Lo cierto es que, como ya ha estudiado José Durand, es un ritmo “hermoso y difícil”; sobre todo, cuando se hacía en competencia, a la que llamaban “jarana”
La jarana ha ido perdiéndose al punto que hoy solo se practica en dos o tres casas de Lima; entre ellas, la de Wendor Salgado, “La Catedral del Criollismo”. Sin embargo, tuvo su momento de esplendor en los años 50, época en la que destacó Manuel Quintana, el “Canario Negro”. Según la voz autorizada de Nicomedes Santa Cruz, fue “el más grande cantor de marinera que hemos conocido”. Es necesario precisar que no solo tuvo como repertorio la marinera, sino toda nuestra música popular: valses, festejos, panalivios, yaravíes, polkas, cumananas, tonderos y cumbias. Ligado, ya sea por nacimiento o por herencia, a la zona de Lambayeque, fue el primero que trajo a nuestra capital la Saña
Sobre el lugar de nacimiento del “Canario Negro”, hay algunas dudas. Luis Rocca maneja por lo menos dos hipótesis todavía no del todo comprobadas: Lima y Lambayeque. Sus padres Juan Quintana y Transito Olivares si son comprobadamente de esa provincia norteña. El “Canario Negro” tuvo muchos viajes para allá, y trajo a Lima la canción tradicional de Zaña. Además de cantarla, él mismo la enseñó a otros; sobre todo, a Alicia Maguiña.
Eso es lo que ha motivado a Luis Rocca Torres, chalaco de nacimiento pero zañero por decisión propia, a investigar la vida de nuestro cantante. Como no puede ser de otra manera, en estas instancias, Rocca ha tenido que bucear entre periódicos viejos; sobre todo, el suplemento de los viernes de La República y VSD, en los que escribía otro cantor de marineras: Augusto Ascuez. Alguna vez dije que los periodistas, desde Abelardo Gamarra hasta nuestros días, somos un puente entre la ciudad letrada y la canción popular. Rocca también ha recogido los escritos de Nicomedes Santa Cruz, José Durand Reyes y las entrevistas a Alicia Maguiña. Sobre todo, ha conversado con quienes tienen memoria: Sabina Febres, Manuel Acosta Ojeda y Wendor Salgado. José Durand le ha hecho llegar varios documentos hasta ahora inéditos. En fin, todo un trabajo de investigación que hay que valorar.
Lo que despierta el interés del lector en el libro son las diversas versiones de “Saña”. Las de Manuel Quintana, Nicomedes Santa Cruz y Alicia Maguiña son distintas entre sí. Eso nos permite recordar que la canción popular tradicional “vive en las variantes”, como diría Menéndez Pidal. En efecto, al no tener autor conocido ni ser registrada por escrito, lo popular tradicional va variando con cada intérprete, algo que ya no pasará con el vals, por ejemplo, que nace en un momento en que los autores se van individualizando y registran sus letras por escrito
Debo señalar, sin embargo, una discrepancia con Rocca. No creo que debamos considerar la marinera un ritmo afroperuano. Es, sí, un ritmo plebeyo y panperuano. En primer lugar, porque es de coplas hispanas y ritmo canario. La propia letra de la marinera más conocida, “Palmero sube a la palma”, lo dice. No podemos suponer que es un árbol, sino una bella mujer de las islas canarias la que recibe la serenata y se asoma a la ventana. En segundo lugar, aunque la mayor parte de la plebe costeña (incluida Lima) es, efectivamente, afroperuana, la marinera no se circunscribe a Lima ni a la costa. La marinera arequipeña, ayacuchana, amazónica, no tiene nada de negraDebo señalar, sin embargo, una discrepancia con Rocca. No creo que debamos considerar la marinera un ritmo afroperuano. Es, sí, un ritmo plebeyo y panperuano. En primer lugar, porque es de coplas hispanas y ritmo canario. La propia letra de la marinera más conocida, “Palmero sube a la palma”, lo dice. No podemos suponer que es un árbol, sino una bella mujer de las islas canarias la que recibe la serenata y se asoma a la ventana. En segundo lugar, aunque la mayor parte de la plebe costeña (incluida Lima) es, efectivamente, afroperuana, la marinera no se circunscribe a Lima ni a la costa. La marinera arequipeña, ayacuchana, amazónica, no tiene nada de negra
Después de la caída de la Unión Soviética, muchos aceptaron “el fin de la historia”, y les parece mejor hablar en términos étnicos que de clase. Pero la historia no tiene fin. La creatividad popular tampoco. Lo mejor de esa creatividad popular es su carácter inclusivo. Si en una tarde de estadio vemos la barra “grone” de Alianza Lima, podremos observar cómo llegan desde los conos limeños indígenas con la cara de Túpac Amaru en su banderola. En la Tribuna Norte, simplemente serían rechazados. Ya hemos visto, al comenzar esta reseña, toda la heterogeneidad que Rama describe al hablar de la plebe, heterogeneidad a la que hay que agregar, en el caso de Lima, algunos años después, al panadero italiano y al “chino de la esquina”.
En fin, es un tema de largo debate que no pretendo agotar en estas páginas. Como documento biográfico, el libro de Rocca es valioso, más allá de algunas debilidades teóricas