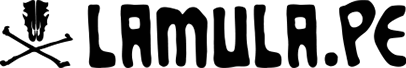La ciudad oral de Raúl Bueno y otras ciudades alternativas
Ponencia censurada en el II Congreso “Antonio Cornejo Polar” y publicada en Campo de Letras 80 en Noviembre del 2017
“Ciudad cantada (song city) (…) is Mathews´s name for the poetry and song that parallels Rama´s lettered city and shares with the elite its urban context and creation of the city as para-linguistic product. It’s not Raul Bueno “ciudad oral” (oral city), however, because of the presence of the author and his consciousness of his or her cultural role”
La observación que hace Jill Kuhnheim sobre la relación entre las categorías que proponemos Raúl Bueno por un lado y yo por el otro bien merecería que la academia abra canales de dialogo entre ellas. Eso, lógicamente, a menos que se haya impuesto también en los estudios literarios, lo que Mario Rapoport llama en economía “pensamiento único” (2002):
La manera en que el discurso globalizador ha logrado, en el terreno económico, la casi unanimidad de organismos internacionales y gobiernos, le ha dado un nombre: el “pensamiento único”. No por singular, sino porque frente a él todas las interpretaciones alternativas (desde el mismo marxismo, que también tuvo sus ímpetus hegemonizadores, hasta las distintas variantes del keynesianismo y del Estado de Bienestar) parecen haberse fundido como la nieve.
Me permito hacer este traspaso de una idea económica a un debate cultural entre otras cosas porque el propio Raúl Bueno (2010: 90) ha advertido que “la cultura que se siente triunfadora extiende sus avanzadas civilizadoras hacia todos los confines del mundo” otra manera de hablar del “pensamiento único”
Esa, lamentablemente, ha sido la política del Comité Evaluador del II Congreso “Antonio Cornejo Polar” al organizar un evento en homenaje a uno de nuestros críticos que con más fuerza se opuso a cualquier tipo de “pensamiento único”, de modo tal que habrá que esperar que se abran nuevamente las grandes alamedas, como auguraba Allende. De Antonio Cornejo Polar se puede decir lo mismo que dice Raúl Bueno de Ángel Rama “su característica más notable: la capacidad que tiene de invitar a la discusión, de provocar el debate, de incitar a retomar creativa o polémicamente sus líneas de pensamiento” (17). Lamentablemente sus herederos no lo han alcanzado
---------------------------
Lima fue objeto de nuestras literaturas prácticamente desde su fundación. Frente a ella el indigenismo propuso una literatura en la que se intentó retratar el mundo indígena. Digo que se intentó porque en realidad no se logró, el “pensamiento único” de entonces, el eurocentrismo, lo dificultaba. No es gratuito que el joven Vargas Llosa, allá en la década del 60, dijera que Arguedas había “descubierto el mundo indígena”. Y sin embargo la literatura arguediana es básicamente urbana. Arguedas descubre la heterogeneidad de nuestras ciudades. Frente al Padre Director del internado religioso de Abancay están las chicheras y los guitarristas de Huanupata.
No obstante los estudios literarios latinoamericanos ubicaron, durante mucho tiempo, los temas de la heterogeneidad, la transculturación, las literaturas alternativas, en la relación campo/ciudad. Ángel Rama apunta hacia la corrección del tema en su libro póstumo: La ciudad letrada (1984). Se trata de una lectura que asume la complejidad, la riqueza y la variedad del proceso cultural de América Latina como una actividad que ocupa un espacio: la ciudad.
El libro de Rama muestra como el ejercicio de la letra es vital en la construcción de poderes y anti poderes. No sólo de la literatura. Las ciudades de nuestro continente se construyen primero en el papel, en planos, y recién después en cemento. Rama incluye en el concepto letra a las ordenanzas, leyes, actas.
Fue Raúl Bueno el primero que supo leer entre líneas la existencia de otra ciudad. El libro de Rama le sirvió “no para quedarse quieto en su reconocida elocuencia, sino para impulsarlo hacia nuevos horizontes de estudio” (13), horizontes que no podían ser otros que los de la voz. Para esto Bueno cita dos ideas de Ángel Rama que abren perspectivas:
• “la inmensidad de los campos correspondía al uso de las lenguas indígenas o africanas que establecían el territorio enemigo”
• “la plebe formada de criollos, ibéricos, desclasados, extranjeros, libertos, mulatos, zambos, mestizos, y todas las variadas castas derivadas de cruces étnicos que no se identificaban ni con los indios ni con los esclavos negros”
La primera se refiere evidentemente al mundo rural y la segunda al urbano. La separación entre lo indígena-africano/rural y lo plebeyo/urbano no debe tomarse como una norma mecánica. Sabemos que en Lima había, hasta bien entrada la invasión hispana, poemas en lengua congo. Arguedas, en un poema dedicado a Comas, señala el carácter indígena de este espacio limeño:
En la pampa de Comas, sobre la arena, con mis lágrimas, con mi fuerza, con mi sangre, cantando, edifique una casa
La disolución de las cofradías, que mantenían una cierta organización étnica, en el proceso de independencia y las diversas mudanzas e integraciones de la ciudad sirvió para que ese variado abanico de razas y condiciones se juntaran en una unidad plebeya que Alberto Flores Galindo llama “ciudad sumergida”(1991). Esta interrelación étnica y clasista se produce en los barrios de la ciudad -Comas es y no es un espacio indígena- pero también en otros espacios de intercambio como la fiesta y el fútbol.
A la ciudad histórica, donde se desarrollan los hechos de la vida, que Flores Galindo llama “sumergida” Raúl Bueno llama “real” y propone que detrás de ella hay una “ciudad significada”, donde se les da diversos sentidos a estos hechos. Pero esta creación de significados no solo se produce desde la letra sino también desde la oralidad. Es aquí donde nos propone la categoría “ciudad oral”. Una ciudad “de signos que rehúyen la escritura y que afloran en el sentido de una utopía distinta” (18)
Ricardo Palma decía que el pueblo solo considera poeta al que sabe improvisar, y rescata del olvido las invenciones que realizaba un poeta mendigo en la puerta de la Iglesia de La Merced. Desde las Palmas Canarias llegaron a América las competencias copleras que en Lima se conocen como marinera, en Chile como cueca y expresiones parecidas que cubren todo el continente. Las competencias se hacen más complicadas cuando son más versos. En octavas se llevan a cabo las competencias entre el gaucho y el negro en Pancho Fierro y en décimas las de la mayor parte de América. Pero también podemos recordar formas más sencillas como las de los pregoneros que anunciaban por calles y plazas sus mercancías.
Hasta aquí coincido con Raúl Bueno. Ahora quiero referirme a esa comparación que hace Jill Kuhnheim sobre nuestras categorías. Bueno nos dice que “el momento más claro de una referencia a lo oral corresponde ya no a un periodo colonial, sino al último cambio de siglo, en que la presión popular ya no se ejerce desde las periferias sino desde la base misma del orden central” y nuevamente cita a Rama que nos habla del tango. Pero tanto Rama como Bueno parecen olvidarse de algo importante: ¡el tango pasa por la escritura antes de ser cantado! Tenemos un producto cultural escrito, de autor conocido, que se transmite oralmente. Ya no vivirá más en las variables como reza la conocida cita de Menéndez y Pelayo sobre los romances.
Efectivamente, no podemos referirnos a Gardel o en nuestro país a Pinglo y seguir diciendo que los suyos son “signos que rehúyen la escritura”. Incluso poetas anteriores a ellos y que han dejado menos registro de su trabajo, al punto que son conocidos como “Guardia Vieja”, no “rehúyen la escritura”. Y no lo hacen en un doble sentido. Dejan registrados sus textos en cancioneros o cuadernos. Pero al mismo tiempo se alimentan de textos ajenos. Miguel Almenario convierte en canción el poema “La abeja” de Enrique Álvarez Henao. En Argentina Celedonio Flores traduce a Darío al habla orillera: “La bacana está triste ¿qué tendrá la bacana?/ Ha perdido la risa su carita de rana/ y en sus ojos se nota yo no sé qué pesar”.
Es cierto que muchos de los consumidores de la poesía popular urbana o no sabía o no tenía práctica de lectura. Al decir de Raúl Bueno “la letra los ignoraba del todo o no les era necesaria para el ejercicio cabal de su actividad u oficio” (216). Por eso los textos seguirán siendo de transmisión oral. Tenemos incluso el caso de Juan Gonzalo Rose o César Miro que renuncian al libro como forma de transmitir sus poemas para preferir la guitarra. Pero la producción del texto y el registro serán escritos.
El hecho de que sectores populares se apropien de la escritura supone varias cosas. En primer lugar los textos se hacen más complejos. El texto improvisado tiene sus limitaciones. Ahora son poetas que leen y escriben los que se toman un tiempo para la creación. Raúl Bueno nos dice que la ciudad oral “obedece a un ideal distinto, a una utopía diferente que el migrante, el pionero, el fundador de ranchitos y barriadas, intuye y visualiza con una claridad y una urgencia que, por supuesto, el ciudadano privilegiado no puede sentir ni concebir” (20). En realidad este ideal, esta utopía va forjándose en el proceso de escritura. Abelardo Gamarra le dedica un vals al bandolero, a la rebelión más primitiva e individual, a Luis Pardo. Pinglo da un paso más allá cuando, después de haberle gritado a Dios, saca como conclusión de su vals “el plebeyo de ayer es el rebelde de hoy que por doquier pregona la igualdad en el amor”. Manuel Acosta Ojeda es directamente socialista y quizá uno de los mejores lectores de Vallejo.
“El ciudadano privilegiado no puede sentir ni concebir” dice Raúl Bueno. Yo iría un poco más allá. Quiere ocultar la propia existencia de la poesía popular urbana Un dato significativo, la mayoría de tesis sobre nuestra poesía popular urbana, sea como una mirada totalizadora, o dedicadas a ciertos personajes como Nicomedes Santa Cruz se han hecho en el extranjero. La única entrevista que le hace algún medio de prensa a Pinglo es en su lecho de muerte. El ciudadano privilegiado niega, rechaza, no quiere ver, la canción popular.
Y es que entre “el fundador de ranchitos y barriadas” y el “ciudadano privilegiado” no sólo hay una diferencia de barrio o de etnia: existe una diferencia de ubicación en la estructura productiva. Los Barrios Altos de Pinglo, el Cuartel Primero de Pedro Bocanegra, el Rímac de Manuel Acosta Ojeda, el Breña de Nicomedes Santa Cruz, son todos barrios de trabajadores. Estamos hablando, en términos gramscianos, de la intelectualidad orgánica del proletariado. El negarlos, el invisibilizarlos, es parte de la lucha de clases. Para decirlo en palabras de Raúl Bueno se trata de “dos fuerzas que, de manera contraria, y a veces contradictoria, operan en la constitución de la ciudad latinoamericana de este siglo” (20).
Evidentemente esa utopía diferente está ligada a la modernidad. Y este es otro tema que Raúl Bueno discute con interés en el libro que estamos comentando. Desde el título Promesa y descontento de la modernidad resulta el tema privilegiado. Para él “la modernidad es bipolar y jerarquizante, tiene una faz presentable y desarrollada, retenida por las metrópolis colonizadoras y sus enclaves en el resto del mundo y otra irritante y subdesarrollada la cual ha sido impuesta y luego sostenida por los colonialismos” (12). Con la capacidad de síntesis que tienen los poetas, Pinglo resume lo aquí dicho como la débil proyección de la luz artificial.
Históricamente se han dado dos actitudes de la clase dominante frente a la modernidad. La de Una Lima que se va que pretende mantener el siglo XIX y la de Sarmiento que pretende acceder a la modernidad a punta de negar nuestra identidad, el sueño de ser europeos. La capacidad innovadora expresada en el tomar un ritmo europeo (el waltz) y transformarlo es otra expresión del contenido utópico de nuestra cultura popular. No aceptamos ni la continuidad hispánica ni la copia fiel. No es casualidad que este mismo sea el proyecto de Mariátegui, que toma el ritmo europeo del socialismo pero sin calco ni copia.
Los sectores populares queremos construir una modernidad que nos incluya. Estamos orgullosos de nosotros mismos aunque los sectores letrados nos marginen. No es raro que veamos hermoso lo negro, que le cantemos a nuestro equipo aunque pierda, o que, como dice Bueno “las moradas del intersticio ciudadano han recibido una profusa literatura lírica popular, generalmente promovida por sus propios moradores” (222). Pone de ejemplo “Callejón de un solo caño” de Nicomedes y Victoria Santa Cruz, que no se refiere en verdad a ningún barrio en específico sino a un tipo de vivienda. Pero hay valses dedicados a Barrios Altos, Breña, el Rímac, el Cuartel Primero. Y un dato que quizá Bueno no pueda percibir por la lejanía con la que escribe. En todos estos barrios la gente se organiza para cantar. Los Centros Musicales son anteriores incluso a los sindicatos y si Delfín Lévano llega a ser dirigente de la lucha por las 8 horas es, entre otras cosas, porque era saxofonista y autor de varias Marsellesas.
Nos hace falta estudiar la forma como esto ha ido cambiando. El Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas (FITECA) de Comas es quizá uno de los festivales internacionales de teatro más importantes de Latinoamérica. Importante no solo por la calidad de las piezas que se presentan sino por la convivencia intercultural que se produce entre actores de todo el mundo y los pobladores que no solo organizan el festival sino que los alojan en sus casas. Deberíamos estudiar las diferencias entre el huayno tradicional y el huayno migrante que podemos ejemplificar en el “Volveré” de Dina Paucar. Tenemos que darle una mirada alrock de barrio y la música chicha propia de los hijos de estos migrantes y que expresan vivencias totalmente nuevas. Hay toda una agenda por desarrollar pero que solo podrán cumplirla cuando surjan estudiosos de estos propios espacios. La ciudad letrada, la academia, lamentablemente se ha vuelto más elitista que en tiempos de Mariátegui. Y menos productiva. Le hace falta una utopía que le sirva de guía.
Aprovecho la cita de “Callejón de un solo caño” para hacer notar una diferencia que me parece interesante entre los ensayos de Raúl Bueno. En “Las ciudades de Rama: modelo de una civilización” no cita ni valses ni tangos. En cambio 25 años después en “Presión urbana, procesos culturales y representación, vigencia de Ortiz, Rama y Cornejo Polar” las citas a canciones son constantes, no solo ha teorizado sobre ellas sino que ahora parece haberlas escuchado bien.
En resumen. Raúl Bueno nos invita a “reconocer en nuestras realidades el choque y la suma de varias ciudades imbricadas: letrada, oral, sumergida, rechazada, migrante y alternativa” (216). Mi humilde propuesta es aumentar a estas la ciudad cantada. Fue oral desde la fundación misma de la ciudad hasta que la intelectualidad orgánica del proletariado se apropió de la letra para producir y fijar sus textos, aunque siguió difundiéndolos en forma oral, forma que resulta más inclusiva ya que, al decir de Rose “solo los poetas leen libros de poesía”. No es solo una precisión teórica. Es asumir que la lucha de la clase trabajadora también se da en el terreno simbólico. Aunque, ya sabemos, la idea de una clase trabajadora que haga algo más que producir plusvalía no es algo que el “pensamiento único” este dispuesto a aceptar.
Arguedas José María (1962) Tupac Amaru Kamaq Taytanchisman: haylly-taki. A nuestro padre creador Tupac Amaru; himno canción Lima: Ediciones Salqantay.
Bueno, Raúl (2010) Promesa y descontento de la modernidad. Lima: Universidad Ricardo Palma, Editorial Universitaria.
Flores Galindo, Alberto (1991) La ciudad sumergida: Aristocracia y plebe en Lima 1760-1830, Lima: Editorial Horizonte.
Kuhnheim, Jill (2015). Beyond the page. Poetry and performance in Spanish America. The University of Arizona Press.
Mathews Carmelino, Daniel (2016) La ciudad cantada (Lima, Santiago, Buenos Aires), Lima: CEDET
Rama, Ángel (1984) La ciudad letrada. Hannover: Ediciones del norte.
Rapoport, Mario “Origenes y actualidad del “pensamiento único”. En Julio Gambina (compilador) La globalización económico-financiera. Su impacto en América Latina, Buenos Aires: CLACSO
Vargas Llosa, Mario (1963) “José María Arguedas descubre al nuevo indio”. En Marcha N° 1165, 19 de julio, pp 30-31