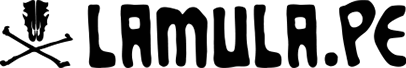Herederos de Nicomedes Santa Cruz
Escrito originalmente para el diálogo "El legado de Nicomedes Santa Cruz" que organizó el Lugar de la Memoria el 19 de Junio del 2024. Por razones administrativas del LUM no se pudo presentar. Pero, aún así, eran tiempos mejores para el LUM que los presentes en que la agenda está vacía
Cristóbal Colon trajo muchas cosas a lo que entonces se conocía como Quisqueya y él, con la única autoridad de su racismo colonizador, llamó La Española. Trajo caballos, armas de fuego, cruces, elementos muy útiles para la invasión. Pero, cuando pasó por esa isla africana que se conoce como Las Palmas Canarias y donde todavía se conserva su casa, se le coló en el barco el verso octosílabo. Ese que dice “Palmero sube a la palma/ y dile a la palmerita/ que se asome a la ventana/ que mi amor la solicita”. No necesito explicar que la palmerita a la que se le canta una serenata no es una acerácea sino una mujer. Lo que sí quizá sea bueno decir que esos versos, que algunos creen muy peruanos, se cantan en todo el continente. Evidentemente son canarios.
Mientras el octosílabo estuviera dedicado a una mujer tan lejana, o incluso a algunas cercanas, no había problemas. Pero no fue así. Y en forma de décimas estuvo presente en la rebelión de Túpac Amaru (“Túpac Amaru Americano/ rey, nuestro libertador/ sólo trata con rigor/ al europeo tirano”) y en la lucha popular contra los fusilamientos del siglo XIX en Chile (“Atado estoy con cadenas/ con esposas y engrillado/ para ser afusilado/ i se cumpla mi condena”) o, ya en la voz de Nicomedes Santa Cruz, para reclamar la Reforma Agraria en el Perú (“Las haciendas del Perú/ son de cuarenta familias/ que mantienen su vigilia/ igual que en la esclavitud”).
En realidad, el octosílabo no siempre se presenta como décima. La forma más sencilla es el pareado de los refranes (“Quien a buen árbol se arrima/ buena sombra lo cobija”). Las primeras protestas sociales que se registraron en el Perú, más exactamente en Arequipa, fueron en 1780 y nuevamente el octosílabo las acompaño, aunque en la forma de pasquines escritos en cuartetas. En esos tiempos, a diferencia de lo que ocurriría un siglo después, no se pensaba en salir del dominio español, quizá incluso eran españoles los que los escribieron, sino que el virrey tenía la culpa de todo: “Tras unos seguirán todos/ con esfuerzo universal/ y dirán que viva el Rey/ y su gobierno muera mal”. También son cuartetas, aunque ya no ligadas a la lucha social sino a la fiesta popular las que se cantan en Cajamarca (“yo me he casado contigo/ por no dormir en el suelo/ y ahora me vienes diciendo/ que la cama es de tu abuelo”) o las cantaoras colombianas (“la plata busca a la plata/ eso es lo que digo yo/ quien le pide plata al diablo/ es enemigo de Dios”).
En estrofas de seis versos octosílabos se escribió el Martín Fierro, que es el poema de la identidad gaucha. En él vemos una costumbre popular también extendida en toda América: el canto de contrapunto. El gaucho que reta al negro: “Mientras suene el encordao,/ Mientras encuentre el compás,/ Yo no he de quedarme atrás /Sin defender la parada/ Y he jurado que jamás/ Me la han de llevar robada” y el negro que le responde “Yo no soy, señores míos,
Sino un pobre guitarrero; /Pero doy gracias al cielo / Porque puedo en la ocasión /Toparme con un cantor/ Que esperimente a este negro”.
En el Martín Fierro hay cuatro oportunidades en que el gaucho encuentra a algún negro, normalmente en un espacio público frecuentado por los sectores populares. Aún cuando hay alguna expresión racista, e incluso una muerte, no es, como en el caso del conflicto con los indígenas, fruto de un antagonismo, sino de una convivencia. Incluso ambos son víctimas de una redada policial para formar un contingente con todos los que no votaron por el partido de gobierno, se sitúan al otro lado del poder. Así quedan dibujados tres bandos: lo indígena, lo popular y el poder. Señalo esto para apuntar una diferencia entre la cultura argentina o la peruana. A diferencia de Colombia o Cuba en nuestros países no encontramos la presencia o ausencia de lo africano. Uno de los cultos mortuorios de Colombia es llamar a los dioses africanos para que se lleven el alma del muerto, en Cuba está presente el culto a Yemaya y a Oshun como se ve en la película de Humberto Solas Miel para Oshun. En nuestros países lo negro es parte de lo popular, quizá en el Perú más que en Argentina ya que entre nosotros la belleza de la mujer es morena (“Tus luminosas pupilas/ en esa tu tez morena/ alborotan las pasiones/ de los que saben amar” dice el vals “Tus pupilas” de Manuel Covarrubias) o negra (“Vamos a la fiesta del Carmen negrita” dice el vals Se va la paloma de César Miro)
Mucha de la poesía mencionada hasta aquí: las décimas a Túpac Amaru, los pasquines de Arequipa, las coplas cajamarquinas y las colombianas, son anónimas. Así lo era la poesía popular hasta el siglo XIX. Con la modernidad y el nacimiento de la clase trabajadora urbana comienza la canción de autor. En el Perú se adoptan entonces usos no hispanos tanto en la música como, en general, en nuestras formas de socialización y esparcimiento. Nuestra canción popular será austro-alemana (el vals) o checa (la polca). Nuestro deporte el fútbol. En todos estos casos pasando por un proceso transcultural que les dará personalidad propia. Pero la décima, que tanto nos acompañó desde que llegaron los españoles, quedará relegado a espacios marginales: San Luis de Cañete, Zaña, espacios mayoritariamente negros.
Entre la poesía de autor y la anónima hay varias diferencias. La anónima es normalmente de transmisión oral y eso hace que, si me permiten usar la expresión de Menéndez Pidal, viva en las variantes. La autoral, en cambio, queda fija en distintos registros: cancioneros, discos, películas a los que podemos recurrir para conservar la fidelidad. El gran aporte de Nicomedes Santa Cruz fue hacer retornar el octosílabo, pero ya no el anónimo y puramente oral, sino desde su capacidad creadora.
Después de la Segunda Guerra Mundial se produce el proceso de independización de los países africanos y con ello se da un cierto fervor por lo relacionado con ese continente. Santa Cruz quiere conocer lo que él llama la “cultura afroperuana” y se sumerge en la labor de recopilación de poesía popular en los espacios marginales. Efectivamente encontró algo que venía del África, pero no del África negra sino de las Palmas Canarias. Encontró ese verso octosílabo que se le había colado a Colón. Y comenzó a trabajar con ese material y se convirtió en el poeta con el mayor tiraje en sus libros. Me resulta curioso que en las universidades se estudie a Santa Cruz en un curso de “oralidades” cuando justamente su merito es sacar la décima de la oralidad.
Como siempre el octosílabo de Nicomedes nació rebelde. Ya mencioné sus textos por la Reforma Agraria. Fue un critico del racismo, no solo del que viene de los blancos (“de ser como soy me alegro”) sino del que se aplican los negros a sí mismos queriendo blanquearse (“como has cambiado pelona”). Pero, a diferencia de lo que vimos en el Martín Fierro, no se distanció de lo andino (“De noche, a las doce en punto/ dentro de un cántaro suena/ la música de una quena/ hecha en hueso de difunto” dice en “El Manchay-puyto”). Más allá de las fronteras es claro su compromiso con lo africano (“De Cañete a Tomboctú/ de Chancay a Mozambique/ llevan sus claros repiques/ ritmos negros del Perú”) pero también su solidaridad con Cuba, Vietnam y todos los procesos sociales que se dan en las décadas del 60 y 70. Pero también reivindico la cultura popular limeña, sobre todo la relacionada con la negritud: la marinera, el fútbol aliancista, etcétera.
También tuvo humor, picardía, esa gracia propia del cantar popular. Como en esa décima que nos habla de las complicaciones familiares propias del caso de un padre que se casa con la hija política de su hijo: “soy el padre de mi padre/ de mi hermano soy abuelo/ mi entenada es mi madrastra/ siendo mi padre mi yerno”. Humor que encuentro también en los decimistas de hoy, como cuando Fernando Rentería le canta a La Pujanza: “No está en la Constitución/ es una divina gracia/ en el baño democracia/ hay sin discriminación”. O cuando nos habla, en Mi Vocación de lo que quería ser de niño: el señor que toca la campana del camión. Una mirada infantil, sin prejuicios, a las actividades humanas. Sabemos que se trata del “despreciable” camión de basura que el niño ve con un cariño que perdemos de adultos. No es gratuito que Fernando dedique unas décimas al tiempo en que volverá a ser niño (Cuando sea niño)
Fernando ha ganado varios festivales musicales como el de La Punta del verano del 92 “mejor canción criolla” Hace décima improvisada, con el Taller de Controversia que comparte con David Alarco, por lo que ha sido invitado a festivales internacionales de palladores, sobre todo en Chile. En lo que a escritura se refiere es autor de La cara ajada. Hemos dicho que el octosílabo se le coló a Colon para que el pueblo tenga una herramienta en su protesta. Fernando Rentería se titula de “histeriador” para contarnos el gobierno de Fujimori, pero no como un hecho aislado de nuestra vida patria sino como parte de una constante: “Si mientes sinceramente/ si engañas con simpatía/ llegaras a presidente/ viva la mitomanía” (Soy inocente). Sus penúltimas décimas titulan “¡Nadie dice nada!”: “Y el congreso delincuente/ con asquienta caradura/ se afirma en su dictadura/ de manera contundente”.
Si Rentería nos ofrece la décima cantada, Jinre Guevara es de la décima recitada. No es que no sepa cantar. De hecho, lo hace muy bien como integrante del grupo Los Cholos, que viene trabajando nuestra música tradicional de costa y sierra desde 1999. Si Rentería está más cerca de lo criollo Los Cholos están identificados con la “canción militante”, como dice Pablo Molina “asociado con un interés por fusionar las formas del folclor musical tradicional con letras socialmente relevantes”. Pero la décima la practica sin acompañamiento musical y declamada.
Jinre tiene tres libros de décimas. El último publicado el año pasado, por lo que bien podría sumarse a los tantos poemas publicados contra la dictadura. Se diferencia por su ternura. En coincidencia con Fernando nos presenta personajes tiernos, como los niños (“Nos alegra su mirada/ su llanto es como una luz/ cada niño es un Jesús/ un milagro su llegada”), para luego situarnos ante la posibilidad cruel de que sea sometido a la explotación (“Que el trabajo no resulte/ siendo una estafa en su vida”) o la muerte (“el disparo de una mano”). O una situación amorosa, en un ritmo que está normalmente dedicado al amor como el wayño-canción. “Es mi Arco Iris de colores/ lazo de tus bellas trenzas”, “mis ojos solo quisieran/ en los tuyos hallar calma”. Pero resulta que esta calma es necesaria por el dolor que produce “la muerte traicionera” y que “la ternura de tus manos” se “alzan contra tiranos”, produciendo así un diálogo entre el amor y la rabia.
Otro tema que une a Rentería y Guevara es la mención a los barrios populares. Barrios donde es la vida de la gente la que va produciendo un “nosotros” que puede forjar una alternativa a este sistema opresor. Con Rentería bien podríamos hacer un recorrido por los barrios de la tradición criolla como el Rímac o Barrios Altos. Guevara dedica en Del campo a la ciudad un poema al migrante, que puede ser el venezolano o el provinciano, pero son los que van construyendo nuestro espacio y otro al barrio, que sitúa en el jirón de su casa, pero que dibuja esa construcción del “nosotros”: “El amor de los amigos/ se forja desde la infancia/ allá en la lejana estancia/ del barrio como testigo”. Es desde ese amor, desde esa rabia que, estoy seguro, triunfara la vida. Muchas gracias.