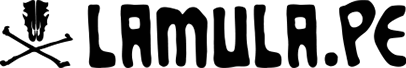Arte y disidencia: Colombia 2021, paro nacional y La Muchacha
Escriben: Daniel y Yiyi
Resumen: El conflicto socio cultural del 2021 en Colombia tuvo como protagonistas a las personas racializadas, las mujeres y los jóvenes. No solo fue un momento de protesta sino de construcción de una cultura de disenso donde la canción tuvo un papel integrador entre lo social y lo cultural por su capacidad de difusión. Mujer y joven es La Muchacha cuyas canciones abordan tres temas que estudiaremos: la lucha contra la violencia, la preocupación ecológica y el feminismo, pero desde una perspectiva activista, comprometida.
Palabras Clave: Disenso, La Muchacha, violencia, ecología, feminismo
Cantando y bailando, el hombre se siente miembro de una comunidad superior: ya se ha olvidado de andar y de hablar, y está a punto de volar por los aires, danzando. Sus gestos delatan una encantadora beatitud (Nietzsche, El origen de la tragedia)
El encuentro entre el arte y la política tienen una significación común que permite crear nuevos conceptos de vida. Son las acciones colectivas las que abren los tiempos de discordia a la vez que el arte crea los discursos necesarios para dar cuenta de ellos. Así, hay momentos homogéneos y vacíos del progreso mecánico, sin crisis ni rupturas y otros que, al decir de Bensaid, están llenos de lucha, “un tiempo de crisis y derrumbamientos.
Por su parte, Jacques Ranciere propone el disenso como la encarnación del accionar político de las masas. Sería lo opuesto al consenso en que la acción política queda reservada para una élite especializada, la clase política. En el momento de disenso el monopolio del poder queda roto y con ello se hacen necesarias nuevas subjetividades de la que los trabajadores de la cultura tienen que dar cuenta. Las prácticas artísticas no solo son construcciones simbólicas que ofrecen una crítica social, sino que contienen la posibilidad de intervenir directamente en la arena política.
Un momento así, en Colombia, fue el gobierno de Iván Duque, con el que finaliza el periodo uribista de ese país. Gustavo Petro no ha podido enfrentar los problemas de seguridad de los líderes sociales. A estas alturas del año (11/5/2025) ya hay 62 líderes sociales y defensores de la tierra asesinados. Por su parte, Uribe mantiene suficiente poder como para seguir impune por la responsabilidad política en los homicidios mal llamados “falsos positivos”, el nombre que la prensa de Colombia dio a la participación de miembros del Ejército Nacional de Colombia en el asesinato de civiles no beligerantes. Pero la derrota electoral del Centro Democrático, que ni pudo llegar a la segunda vuelta en las últimas elecciones es clara.
También es claro que esta derrota no fue en las urnas. Antes de las elecciones, Duque y con él el uribismo habían sido vencidos en el Paro Nacional de abril del 2021, un año que será un parteaguas en la historia colombiana. Las causas fueron diversas, al igual que en Chile hay que considerar el impacto económico y social que produjo el COVID-19. La pandemia y la consiguiente cuarentena se tradujeron en un aumento en el costo de vida de buena parte de la población. Eso fue, en ambos países, la chispa que encendió la conmoción social. Mientras que un alza en el precio del transporte públicos llevó a los estudiantes chilenos a manifestarse, las centrales obreras, estudiantes y sindicatos colombianos reaccionaron a un proyecto de reforma tributaria. Impacto que se vio agravado por el hecho de que el gobierno, en vez de afectar a quienes más podían soportarlo: los banqueros y grandes empresarios que contaban con beneficios tributarios desde el 2019; aplicó una reforma tributaria y de salud contra los más pobres.
Pero, además, fueron manifestaciones que, como lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) “se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016”.
Ese es el contexto en que cobra fuerza el trabajo musical de La Muchacha, que es el motivo del presente artículo. Como es de suponer, no podremos estudiarlas sin esa relación vital entre lo social y lo cultural[ Si bien todo conflicto social supone un conflicto cultural es interesante observar también las particularidades. En Colombia lo cultural fue representado por cantantes como La Muchacha. Proliferaron los poemarios de venta o distribución callejera. De hecho, fue este movimiento socio-cultural el que detuvo las reformas, tributaria y de salud, de Duque que ponían todo el peso de la crisis sobre los más pobres. Se consiguió la matrícula universitaria gratuita para los más necesitados. Incluso hubo cambios políticos importantes que describe Jaime Arocha Rodríguez (2021):
la caída de las desastrosas reformas tributaria y a la salud, así como la salida del ministro de Hacienda, cuyo remplazo, a su vez, derogó la compra por 14 billones de pesos de unos cazabombarderos añorados por el militarismo imperante; la renuncia de la canciller Claudia Blum, después de múltiples objeciones por su ineficiente política exterior, la matrícula gratuita para los jóvenes universitarios más pobres del país, pese a la oposición del congreso, así como el protagonismo de masas incansables de marchantes por las calles de ciudades y pueblos, con el protagonismo de jóvenes, artistas, indígenas y afros
El punto central de la movilización se produjo entre el 28 de abril y finales de mayo del 2021, pero hay quienes consideran que en verdad se prolongó hasta las elecciones de junio del 2022. No fueron elecciones “normales”. Fue una gran movilización popular la que vivió Colombia. Las masas incansables de marchantes por las calles durante esos 14 meses hicieron sentir un protagonismo distinto. Las personas racializadas (indígenas y negros) así como las mujeres y los jóvenes cumplieron roles fundamentales tanto en el accionar del mismo como en la posibilidad de levantar sus propias banderas étnicas, de género o etarias.
En lo que se refiere a las personas racializadas, tanto indígenas como afrodescendiente, debemos recordar la importancia que tiene la minga como movimiento social. En quechua, la palabra "minga" o "minka" hace referencia a la reunión de diversos actores, saberes y herramientas en busca de un objetivo común. Ahora está sirviendo a la reunión de comunidades para hacer marchas hacia la capital, Bogotá, reclamando la atención del gobierno frente a la violencia permanente contra ellas. Al igual que en la minga tradicional se trata de que cada cual aporte con lo que pueda: comida, guardia, autoridades, música, pero unidos por la vida.
En lo que respecta a mujeres y jóvenes baste recordar lo que informaba El Espectador en esos días:
Durante estas protestas, el país entero fue testigo de la lucha de muchos hombres jóvenes en las primeras líneas que, inicialmente, se organizaron para defender a los manifestantes, y después se convirtieron en los líderes y la cara visible de las marchas. Sin embargo, son muchas las mujeres que han luchado a la par con estos jóvenes mediante labores de cuidado y organización, aunque es una labor que poco se les ha reconocido
1 2 3
Quiero pedirles que reparen en esas labores de cuidado de las que habla el artículo, a las que volveremos cuando analicemos las canciones de La Muchacha.
No es gratuito que, según denuncia Amnistía Internacional, la fuerza pública usó la violencia sexual y otras formas de violencia de género contra mujeres y personas LGBTI además de lenguaje y expresiones sexistas, misóginas y abusivas
Esos sectores: negros, indígenas, mujeres, jóvenes serán los mismos que protagonizaron el estallido cultural. Sobre todo, expresado en canciones. Y es que la canción tiene, dentro de todas las artes, un impulso popular. Fácil de recordar, pasa de boca en boca como un mensaje que va recorriendo las calles, los pueblos, el país entero. Podemos indicar, como parte de la resistencia afrodescendiente, a Jenier Jein (seudónimo de Harold Angulo Vence), compositor y cantante pero también activista que fue asesinado con apenas 38 años de edad, compuso una que título “Fucking ESMAD”: "Esmad es la respuesta que el gobierno nos da/ Si pedimos agua, nos mandan Esmad/ Si pedimos educación, nos mandan Esmad/ Si pedimos salud… Esmad”. La rebeldía de las mujeres jóvenes estaría representada por Laura Isabel Ramírez Ocampo que es a quien vamos a estudiar en las siguientes páginas.
Un paso previo, antes de cantar, fue tomar un nombre, un seudónimo. Es cierto que es también una forma de ocultamiento, necesario en un momento de violencia extrema como el que vivía Colombia, ya violenta en la vida diaria. Pero Laura Ramírez era consciente de que muy oculta nunca quedaría. De hecho, sus presentaciones son acogidas por un público que se siente representado. Cuando se hace llamar “La Muchacha” esa nominación responde a una estrategia de relación con el auditorio. Cuestiona la figura del autor que todo lo sabe y todo lo conoce, es simplemente “la muchacha”, como una muchacha colombiana más, sin mayor merecimiento que el serlo. Lo que coincide, a la vez, con una presentación sencilla, sin coros ni edición pomposa. En una ocasión combina su presentación con los dibujos simultáneos de otra joven, Natalia Rojas, en lo que llamó simplemente “la conversa”.
Su afición musical le viene marcada por la influencia de su madre, allá en el Manizales natal. Lucena Ocampo, que así se llamaba la mamá, era aficionada de Nino Bravo, Mercedes Sosa, Violeta Parra. Pero pronto sintió la influencia de su propia generación y comienza su actividad artística cantando reggae con un grupo de amigas. Luego le vendría la influencia nacional colombiana al conocer el ritmo de Edson Velandia y el folklore de las cantaoras. Se trata de un canto tradicional, sobre todo en las comunidades negras del Pacifico en el que la canción cumple un papel transformador como mecanismo de reparación social, de resistencia política y de resiliencia autobiográfica. Entendemos resiliencia como el trabajo psicológico autobiográfico que permite recuperarse ante un hecho adverso, en este caso la violencia permanente que se aplica contra estas comunidades. Los géneros que practican: arrullos, abosaos y alabaos transmiten el saber étnico cultural y lo vuelven memoria viva. En el trabajo de las cantaoras destacan algunos grupos como Cantaoras de Patía fundado por Ana Amelia Caicedo que hoy cuenta con más de 90 años y sigue activa; o Integración Pacifico fundado por Elena Hinestroza, mujer que ha sufrido el desplazamiento forzoso de su comunidad de Timbiquí, Cauca y que, por eso mismo, destaca como promotora de la paz.
En lo que se refiere a sus canciones se trata de letras “sin pelos en la lengua”, en las que fácilmente se encuentran expresiones del habla popular colombiana o incluso una mandada a la mierda lanzada contra la policía. Pero no todo lo que canta es político. O quizá sí, pero no es la política de corta duración. No a la que pone o quita presidentes o congresistas. Canta a la medicina tradicional, a esas hierbas que curan la fiebre pero que son desconocidas por la medicina ligada a las empresas farmacéuticas, dedicada a Blanca Nilsen, vendedora de estas hierbas en el Mercado de Manizales. O en defensa de la naturaleza, del feminismo, entre otros temas. También, acercándose más a los gustos de su generación y de ella misma y a ese compartir que suponen algunos consumos, canta una “Ranchera marihuanera” aunque aclara que “mientras que sea orgánica, nada de hierbitas paraquitas”, refiriéndose a las de cultivos de uso ilegal. O dedica algunas canciones a su familia, a sus amores. Esa combinación de sencillez y contundencia es lo que la hace tan envolvente.
Para el estudio de las canciones más significativas en relación al disenso social las hemos agrupado en tres temas que nos parecen claves: la represión, la ecología y el feminismo. Temas que en realidad conversan entre sí en el pensamiento social que recorre tras las canciones de Laura Ramírez, La Muchacha.
ENTRE EL CUIDADO Y LA MUERTE
Un tema que caracterizó toda la política uribista, entendida como el periodo de gobierno del “Centro Democrático”, fue el de la represión, la violencia. Violencia oficial, pero también desde las bandas armadas por el poder y que ahora, que ha cambiado de manos, sigue actuando con dinámica propia.
Durante el Paro Nacional del 2021, el ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) les “partió la cara” como dice la canción de La Muchacha. A muchos o los dejó tuertos por efecto de las bombas lacrimógenas. Los activistas eran acosados con seguimientos injustificados. El saldo fue escalofriante. Jaime Arocha nos da un recuento: “3000 denuncias de violación de derechos humanos, 43 asesinatos, 46 pérdidas de un ojo por disparos a quemarropa de bombas atribuidas a gases lacrimógenos, así como 22 mujeres víctimas de abuso sexual”.
“El blues de los tombos”es una canción que nos habla de este rechazo a las fuerzas policiacas. Contrapone el tema del cuidado como vigilancia, que es el que realiza la policía, al cuidado como colaboración vital, que se realiza en la convivencia familiar o amical: Porque la tomba no me cuida/ A mí me cuida mi mamá/ Y yo me cuido solita/ O me cuidan mis hermanas
El cuidado como vigilancia es agresivo. Nos habla de motonetas que hacen seguimiento a sus víctimas, de “requisar” a los “ñeros” en abreviación coloquial de “compañeros”, de movilizados a los que se les parte “en tres pedazos la cara”, de dar bolillazos “entre cabeza y cuero”. El centro de la canción va más allá del policía (o del tombo para seguir en el lenguaje de La Muchacha) para insistir en la idea de que en realidad lo hace “a la orden de unos fulanos”. Si bien es una clara alusión al poder no pudo ser mejor elegida la palabra que, según la Real Academia, puede tener un uso despectivo. Frente a ese “cuidado” agresivo de los tombos, se levanta el cariñoso de la familia y la amistad. Pone a ambos en el mismo nivel, en realidad debemos suponer que la mamá no es una esclava del hogar sino una amiga más. Y también es importante el autocuidado (“y yo me cuido solita”).
Fueron muchas las canciones que se cantaron en esas fechas contra la represión policial. En el caso de La Muchacha deberíamos mencionar también “La dolorosa” aunque, según declaraciones de la cantautora, está inspirada en el proceso chileno y sobre todo en los disparos a los ojos (Fracturaste mi pupila/ Disparate sin perdón) y las muertes que hubo en el mismo. Imagina al policía con “flores en las orejas” y con dedos como cuchillos cortantes que van cortando la vida (“Lunita de la mañana/ trae calma para morirme/ en los brazos de la tierra/ para siempre”). Como vemos, este tema se diferencia bastante del “Blues de los tombos”. Mientras que el blues es de enfrentamiento (“Que se vayan a la mierda to'as las fuerzas policiacas”) en “La Dolorosa” hay más bien una denuncia de sufrimiento que acaba en la recuperación de la tranquilidad a partir de la reintegración con la tierra:
Sobre las ejecuciones extrajudiciales encontramos “El hecho confuso”. Fueron asesinatos que tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra el narcotráfico y las guerrillas con el fin de obtener descansos, condecoraciones, retribuciones económicas u otros reconocimientos.
LA ECOLOGÍA DE LA MUCHACHA
Estamos en lo que los científicos han llamado la sexta extinción de especies tanto animales como vegetales. Esta vez la causa no es algún meteorito chocando contra nuestro planeta o la explosión de un volcán. Es la acción humana. Es cierto que toda acción humana repercute sobre la naturaleza.
La Muchacha tiene, en muchas de sus canciones, un alto sentido ecológico. En algunas de ellas en defensa de determinados animales, como la zarigüeya, que en Colombia se conoce como chucha, nombre que tiene la canción a los que algunos matan por creer que se trata de una rata cuando en verdad se trata de un marsupial en peligro de excepción. En otras, como en “La parcera” ya no se dedica a un animal, sino que se sumerge en la naturaleza entera. Se considera amiga ("parcera") de “las flores rastrojeras”, “los vientos y las cordilleras”, “los montes y los fríos en la sierra”, le gusta “andar por los caminos llenos de ramas y lagartijas”.
Pero, sobre todo, su preocupación incide en la relación entre la naturaleza y los seres humanos. Como se ve en “Los ríos” afectados por la construcción de represas. En sus presentaciones menciona particularmente Hidroituango, una represa en el Cañón del Río Cauca que afecta el bosque seco tropical y que ha dejado miles de familias de varios municipios en condiciones de miseria, de inseguridad alimentaria, sin vivienda ni medios de subsistencia digna. A lo largo de la canción, se ve la contradicción entre quienes aman al río y quienes lo destruyen. En el primer nivel está la voz cantora, que con cariño lo llama “viejo”, como quien reconoce en él a alguien que nos acompañó desde siempre, con él que se tiene una larga amistad (“donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa tocar el agua”). Es la personificación de la naturaleza, no solo como recurso poético, sino como manifestación de nuestras culturas ancestrales que tienen por viva la naturaleza, a la que reconocen como madre. Se ve, a continuación, las múltiples relaciones que se tiene con el agua (“pa tocar el agua, pa tocar el agua que me tomo yo”). Al otro lado están los que no ven en el agua sino una fuente de ganancias, pero al hacerlo la destruyen, la convierten en “herida abierta”, no la dejan “sana”. Frente a ellos no queda otro camino que el de la lucha. Y ese enfrentamiento se da desde el inicio de la canción. El “no respondo” es una amenaza, queda claro que si siguen interviniendo el río la pelea será cruenta. Y no solo es defensa del río sino del ecosistema que él produce: su caudal, pero también la arena, las piedras. Y los afectos que se fueron con el río, las despedidas.
Así como el agua, el otro amor campesino es a la tierra. Los campesinos luchan por la tenencia de la tierra, por mejores condiciones de vida, por la sustitución de cultivos de uso ilegal. Pero, por encima de todas esas luchas está la de permanecer en el espacio que los vio nacer, que aman, en el que producen y se reproducen. Y por permanecer vivos. A este tema dedica La Muchacha la canción “No azara”.
“Azarar” en Colombia se le llama al hecho de causar miedo, fastidio o malestar. En este caso, la voz cantante representa a un/a campesino/a que no le teme a la pistola. Toda la canción está diseñada desde esa voz que permanentemente se refiere a sí misma bajo el pronombre personal “mí”. Es un ser en evolución, al principio estaría dispuesto a participar de la violencia, aunque no con pistola sino a puño limpio, luego prefiere integrarse a la protesta pacífica colectiva, a la minga indígena. Al principio está dispuesto a morir (Y a mí que me disparen de frente / y que sea en la puerta de mi casa/Porque yo me muero en tierra mía/y a mí de esta tierra no me sacan.), luego ya no (Y a mí que no me coja la muerte/ ni siquiera en la puerta e' mi casa/ Y a mí que no me coja la muerte/ ni siquiera en la puerta e' mi casa/Porque en esta tierra que es tan mía/ no tengo que chuparme sus balas.). Es, pues, un proceso de afirmación de la vida desde el quehacer colectivo, ese que da power (poder).
Al igual que en “El río” el otro, la contraparte, está marcado por la maldad. Esta vez ya no por adueñarse del agua o de la tierra, sino por algo más grave aún: la violencia que puede producir la muerte, simbolizada en el primer verso por la pistola y luego mencionada directamente. Pero no solo la muerte, sino que también el desplazamiento forzoso. En los primeros versos queda visto que en verdad morir no es lo más grave. Pero, a diferencia de “El río” el opuesto no solo tiene maldad, sino también autoridad. No se menciona si se trata de una autoridad política o económica, si electa o nombrada, si estatal o criminal. Pero está claro que es alguien que está por encima de la voz cantante estableciendo una subordinación. Frente a la autoridad que viene de arriba está la pujanza del grupo “combo azaroso” que viene de abajo. Es la “fuerza de la minga”, esa forma de trabajo colectivo que se usa en toda la zona andina y que, en Colombia, se ha vuelto también una resistencia colectiva.
CONTRA LA VIOLENCIA MACHA
Hasta aquí hemos visto formas de violencia que, si bien pueden existir en otros países, tienen características propias de Colombia. La violencia machista es en cambio universal. El capitalismo ha logrado que se cosifique todo, inclusive nuestros cuerpos. De modo tal que la relación varón-mujer ha perdido cualquier carga sentimental para convertirse en un intento de dominación del “más fuerte” que, según el patriarcado, es el varón. La Muchacha también se pliega a la lucha contra esta violencia y le dedica canciones como “No me toques mal” que fue grabada junto a otra cantautora, en este caso española, que también participa de esta negación de la figura autoral ya que firma como “La otra”.
La canción inicia mostrando la animalización del macho (cerdo) y la cosificación de la mujer como algo a ser comido. Pero mientras que el primero está conforme con esta situación, la segunda no. No solo se cansa del acosador, sino del mundo. Y es que la lucha contra esta violencia de género supone una memoria ancestral, de siglos. Una memoria que se emparenta con las brujas quemadas en la Edad Moderna que, como bien lo ha analizado Silvia Federici. Las de la violencia machista pero también de las otras violencias. Al fin y al cabo, todas son expresión del mismo sistema opresor.
La mujer reivindica el derecho de caminar por los espacios más apartados de la civilización (la selva entera, las carreteras) o en medio de la oscuridad, sin tener temor. Y para eso le exige al macho que deje de invadir su territorio, tanto el físico (mi tierra, las aceras) como el psicológico (mi confianza). Al mismo tiempo que valora las distintas partes de su cuerpo. Por último, le dice que se quede con su reggaetón, una música que en muchos casos hace ver a la mujer como objeto sexual.
POR EL COMPROMISO
La última canción que quiero analizar es “La Sentada”. En ella, La Muchacha nos muestra la situación colombiana en toda su complejidad, pero al mismo tiempo critica a quienes la observan y critican desde afuera del compromiso, mientras se toman una cerveza.
Todo está repleto de paramilitares(paraco), sucio, molesto (verraco), corrupto, pero la voz cantante está sentada esperando que alguien le invite una cerveza. Es más que claro que en este caso no es una referencia autobiográfica. Si es algo elemental en teoría literaria, en este caso hay que remarcarlo porque la actitud de Laura Isabel Ramírez Ocampo (“La Muchacha” en tanto ciudadana movilizada y en tanto artista) fue de un compromiso total y permanente con la lucha.
Son dos los temas que aparecen en el relato de “La sentada”: La violencia, marcada por los desaparecidos, “la guerra que nos embuten”, que nos obligan a soportar, los balazos. Y la corrupción, marcada por el verbo “comer”, las cosas que pasan “por debajo e´ la mesa”, los billetes. En ambos casos “nos quieren callados” a los colombianos, a las balas o a los golpes. Ya hablar es un acto de rebeldía, pero en realidad la canción cuestiona a quien solo habla desde la comodidad de un bar con una botella abierta. Es un llamado al compromiso. Y ese llamado fue respondido masivamente en Colombia.
CONCLUSIÓN
Las canciones del disco “Mas Canciones Crudas” grabado por La Muchacha en medio del Paro Nacional de Colombia le dan voz a los protagonistas del mismo, tanto urbanos como rurales, creando así un momento de disidencia estético y político que cuestiona todo lo vivido por su país en el último medio siglo, por lo menos, y abrirá otro momento histórico donde jóvenes, mujeres y campesinos tendrán un protagonismo que empuja al cambio social, más allá de las fortalezas o debilidades que el nuevo gobierno pueda mostrar.
Pero, ante todo, sus canciones y sus fraseos, ‘La Muchacha’ hace un llamado urgente, genuino y franco a un país quebrado: un llamado a dejar la indiferencia y abrirnos al poder de aprender en comunidad y actuar en comunidad.
BIBLIOGRAFIA
Amnistía Internacional "¡Por zorra!" - violencia sexual contra mujeres en Colombia por protestar https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/colombia-mujeres-lgbti-protestas-dic22/
Arocha Rodríguez, Jaime “Afro-A28” en Camila Areas et. al. Afro-Amérique latine: diaspora, représentations et résistances indentitaires dans les societés (post)coloniales, Presses Universitaires Indianocéaniques, 2021
Bensaid , Daniel: “Lenin, ¡Saltos! ¡Saltos! ¡Saltos!” en https://www.marxists.org/espanol/bensaid/2002/001.htm
CIDH Visita de trabajo a Colombia. Observaciones y recomendaciones, Junio 2021, en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf
El Espectador, 7 de febrero del 2022, “Paro Nacional: Las mujeres cuidadoras de la primera línea del Usme” en https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paro-nacional-las-mujeres-cuidadoras-de-las-primeras-lineas-de-usme/
---------------- 10 de febrero de 2021 “La Muchacha el arte de cantar sin pelos en la lengua” en https://www.elespectador.com/entretenimiento/musica/la-muchacha-el-arte-de-cantar-sin-pelos-en-la-lengua/
Federici, Silvia 2010 Caliban y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de sueños
Gobierno de Colombia. Unidad de Victimas “Cifras que presenta el informe sobre desplazamiento” en https://www.unidadvictimas.gov.co/es/las-cifras-que-presenta-el-informe-global-sobre-desplazamiento/
Ranciere, Jacques Disenso. Ensayos sobre estética y política México: FCE, 2019
Ruiz, Nubia Yaneth “El desplazamiento forzado en Colombia” en Estudios Demográficos Y Urbanos, vol. 26, núm. 1 (76), 2011, 141-177