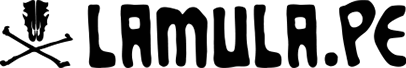La conquista de la democracia
100 años de la Revolución Rusa
Hay algo en lo que parecen estar de acuerdo todos los “marxistas”, desde el socialdemócrata más reformista hasta el comunista más radical: ninguno lee el Manifiesto Comunista. Si lo leyeran sabrían dos cosas: Que en el documento fundacional del comunismo revolucionario no figura como bandera la “dictadura del proletariado”. Que lo que proponen como bandera política y como primera tarea es “la conquista de la democracia”. Esto último supone que le niega el título de “democracia” a la que algunos llaman “representativa” y otros “burguesa”.
Es cierto que en otros documentos, en la Critica al Programa de Gotha, Marx emplea la metáfora “dictadura del proletariado”. Pero, para entenderlo, hay que definir “dictadura”. En la tradición clásica romana, una “dictadura” era una institución republicana, merced a la cual, en períodos extremos de guerra civil, el “pueblo” –es decir, el Senado— comisionaba y encargaba todo el poder ejecutivo a un dictator por un período limitado de tiempo (normalmente, seis meses), terminado el cual estaba obligado a rendir cuentas ante sus comitentes de lo que había hecho o dejado de hacer durante ese período excepcional de plenos poderes. La dictadura como propietaria de la soberanía es una invención moderna.
Es cierto también que no todo en el capitalismo es “dictadura” en el sentido que Franco, Hitler, Stalin o Pinochet le dieron a esa palabra. Pero, como la propia palabra lo dice, se trata del gobierno del capital sobre el pueblo y no a la inversa. Esto, que siempre fue así, se ha ido perfeccionando hasta nuestros días en que hay tribunales donde las transnacionales pueden enjuiciar a los gobiernos y no al revés, pero no hay ninguna instancia pero no hay donde reclamar las violaciones de derechos humanos que ellas cometen. Bien aplicado estaría el término “plutocracia” (gobierno del dinero) como complemento de capitalismo y dejar democracia para el socialismo.
LOS ÓRGANOS DE LA DEMOCRACIA
Construir la democracia luego de haber vivido más de dos mil años en regímenes de dominación estatal no es fácil. Hay que pensar que cosa es eso de democracia. Pero no solo pensarlo, ir viendo como el propio movimiento de la lucha de clases va creando espacios democráticos de organización y lucha. Los soviets fueron eso.
Esa combinación de teoría y acción, supone una alta creatividad. Felizmente en esos años, que son los mismos de la barbarie de la I Guerra, hubo una generación pensante. Los debates entre Lenin, Trotsky, Bujarin, eran permanentes. Pero no solo ellos. Sobre la revolución soviética escribieron Gramsci, Luxemburgo, Nin, Recabarren. En la propia Rusia los bolcheviques no eran el único partido revolucionario. La idea de que todo se hizo por inspiración de Lenin no la habría aceptado el propio Lenin, seguramente se volvería a morir si se viera a si mismo embalsamado.
El debate sobre cómo construir la democracia comienza antes de 1917. Y es que en 1916 se produce la revolución en Irlanda. Una revolución con un mal final. Según William O'Brien, el día de la insurrección Connolly le dijo: "Vamos a ser masacrados." Él le dijo: "¿Tenemos alguna posibilidad de éxito?" y Connolly respondió: "Ninguna en absoluto". Pero la revolución era necesaria e Irlanda quedó independiente, Fue la burguesía irlandesa la que masacro, después, a los trabajadores rebeldes. Connolly cuestionaba la organización territorial de la sociedad y proponía que la administración del país quede “en manos de los representantes de las diferentes industrias de la nación”.
La organización soviética, como en la década del 70 los Cordones Industriales en Chile, fue una combinación de lo territorial con lo laboral. Estaba delimitado territorialmente pero para participar en ellos tenías que ser trabajador (del campo o la ciudad) o soldado. En todo caso era una organización social que salía de las entrañas mismas del pueblo. En su Historia de la Revolución Rusa Trotsky dice que esto es lo que define una revolución:
“El rasgo característico más indiscutible de las revoluciones es la intervención directa de las masas en los acontecimientos históricos (…). La historia de las revoluciones es para nosotros, por encima de todo, la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos”
Queda claro que la democracia es algo más que el voto periódico: es hacernos cargo de nuestros destinos. Pero para eso la revolución tiene que hacerse desde los órganos de lucha de los trabajadores y no desde algún partido “iluminado” “de vanguardia”. La conquista de la democracia es más importante aún que la socialización de la economía.
DEBATES DE LA REVOLUCIÓN
He dicho que la generación que vivió hace un siglo fue un grupo humano de alta creatividad. Debo decir ahora que hubo dos debates importantes en el curso de la revolución. El primero fue impulsado por Kaustky: era o no posible una revolución en un país atrasado ¿No era acaso necesario desarrollar las fuerzas productivas antes de hacer la revolución? Gramsci ironiza y dice que fue una revolución contra El Capital. Lo cierto es que las revoluciones se hacen con pueblos en movimiento y no con fórmulas económicas. Lo central, como en todo, es la lucha de clases.
El segundo debate fue impulsado por Rosa Luxemburgo. Resulta gracioso cuando determinados grupos de izquierda o incluso de centro piden que no se cuestione lo que andan haciendo, en tiempos normales, para “no hacerle el juego a la derecha”. En pleno proceso revolucionario Rosa Luxemburgo se creía no solo en el derecho sino en el deber de formular sus críticas. Se creía en el deber de mostrar los peligros que podía tener la revolución de continuar rutas equivocadas. Y lo hacía por el cariño y admiración que tenía a la revolución:
“Todo lo que un partido situado en un momento histórico puede dar en punto a coraje, capacidad de acción, amplitud de visión revolucionaria y consecuencia, Lenin, Trotsky y sus camaradas lo han ofrecido a plena satisfacción”
Pero Rosa Luxemburgo temía que una mayoría absoluta bolchevique en los soviets fuera, poco a poco, liquidando procedimientos democráticos, incluyendo los derechos humanos y el voto popular.
Las formas democráticas de la vida política en todos los países (…) constituyen, en efecto, fundamentos superlativamente valiosos, imprescindibles incluso, de la política socialista
Y dejaba claro cuales eran esas formas democráticas para ella
sin elecciones generales, sin libertad ilimitada de prensa y de reunión, sin confrontación libre entre las opiniones, la vida muere en todas las instituciones públicas, se vuelve una apariencia de vida en la cual la burocracia queda como único elemento activo
Esto hay que ligarlo a la necesaria independencia de las organizaciones de los trabajadores. En la plataforma de la Oposición Obrera, creada en 1921 y escrita en gran parte por Alejandra Kollontai se propone el reforzamiento del papel de los Sindicatos. Estos deben proseguir su labor reivindicativa incluso en un país con un gobierno obrero ya que pueden darse conflictos entre los intereses de los obreros, algunos sin duda con aspectos corporativos, y los intereses generales. Sus exigencias se centran en el papel central que los Sindicatos deben jugar en la organización de la producción y en la mejora de la vida de los trabajadores, al tiempo que critica el peso creciente de una burocracia que está inhibiendo la creatividad popular.
La respuesta del X Congreso del partido bolchevique (1921) fue la menos atinada. En vez de ver que dosis de razón podía tener la tendencia política interna formada por Kollantai paso a medidas represivas contra ella. Se prohibieron las tendencias internas con lo que quedo limitada la posibilidad de debate.
La negación del debate interno se correspondía, además, con la política que el partido desarrollaba hacia los soviets. Esa misma independencia que la Oposición Obrera pedía para los sindicatos era imprescindible para la vida real del soviet. De lo contrario, que es lo que paso, el soviet pasa a ser un simple instrumento administrativo a ordenes del partido.
La idea no era nueva para Lenin. Incluso en la preparación de la revolución de octubre, al mismo tiempo que Trotsky insistía en la necesidad de respetar la legalidad soviética – era el presidente del Soviet de Petrogrado, en el que había sido creado un Comité Militar Revolucionario, al que obedecían los soviets de soldados- Lenin prefería una simple decisión partidaria. Acabo perdiendo en este tema, siendo el Comité Militar Revolucionario, y no el partido directamente, el encargado de organizar la insurrección en la noche del 25 al 26 de octubre (o del 6 al 7 de noviembre en el calendario occidental). Pero en 1921 hasta Trotsky participó tanto en la prohibición de las tendencias al interior del partido como en la liquidación de la democracia soviética. Es más, fue él quien dirigió la represión a los marineros del Kronstandt que pedían se respete la democracia soviética. Luego, ya tarde, se da cuenta del error. En La revolución traicionada dice:
La prohibición de los partidos de oposición produjo la de las facciones; la prohibición de las facciones llevó a prohibir otra forma de pensar que no fuese la del jefe infalible. El monolitismo policial del partido tuvo por consecuencia la impunidad burocrática que a su vez se transformó en causa de todas las variantes de desmoralización y de corrupción
De modo que podemos afirmar que la revolución soviética terminó en 1921 para dar paso a un proceso igualmente revolucionario pero de tinte exclusivamente bolchevique. El problema es que socialismo sin democracia es un carro que no marcha. Pronto vendría la contrarevolución, dirigida por Stalin, pero preparada -como Trotsky mismo señala- en las medidas del X Congreso de las que él forma parte.
ARTÍCULOS RELACIONADOS